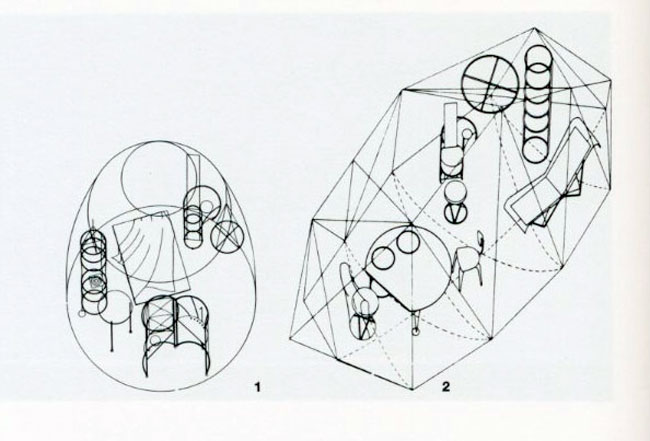Unas semanas atrás, en El País y descolgándola de las voces de un sueño, Javier Cercas transcribía una paradoja: el catalán que no quiere la independencia no tiene corazón y el que la quiere no tiene cabeza. Buen estímulo para resumir cómo bastantes de sus paisanos hemos llegado lentamente a una paradoja simétrica a la que invocaba mi inteligente convecino.
Una porción nutrida de habitantes de Cataluña hemos vivido, desde mediados los setenta, con un marcado interés por nuestra nacionalidad catalana y tratando de no contaminarlo por la neurosis -o desfachatez- de tornarnos en nacionalistas. El interés por la patria abarcaría nuestros deberes en cuanto al medio ambiente, al urbanismo y al patrimonio público, a la calidad de la escuela y del mundo sanitario, a la mejora del civismo y conducta pública, al nivelado de los estratos sociales, a la apertura cordial y atenta al mundo, a la concertación española y europea… Y no menos en cuanto a la lengua propia del país, maltratada y orillada, matriz de una cultura que, como las de otros, reclama de sus nacionales conscientes el uso, la corrección, la extensión, el cuidado del legado y el cultivo de su actualidad. Y así, dotados desde 1978 de un nuevo pacto constitucional con España y desde 1980 de una notable autonomía política para Cataluña, hemos practicado aquellas obligaciones. Desde nuestra actividad particular – profesión, familia, relaciones sociales – hasta la implicación en clubes y asociaciones e incluso la actuación política, ni que fuera como aportación pasajera. Desoíamos a la minoría irredenta suspicaz de todo lo español y desconfiábamos de tanto nacionalista a quien basta la nación para carecer de toda obligación moral. En fin: un patriotismo sin nacionalismo (vaya, quizá demasiado sutil).
Así pues, nuestro Estado Propio sería mixto: la Generalitat, el Estado Español, una creciente estructura europea. No pensábamos en la independencia: ni corolario automático de la nacionalidad ni esfuerzo útil para nuestro futuro social. No nos veíamos en un estado impropio.
Y el tiempo fue pasando. Seguíamos los progresos de la nueva España y sentíamos oportuna la mayor aportación que recibían de la tributación catalana, con los valencianos y baleares. Y juzgábamos transitorios los roces asiduos entre nuestro parlamento y los gabinetes españoles, quizás impaciencia nuestra, acaso inercia de una larga tradición centralista. Pero ya nos asomaban preocupaciones: la vasta administración regional de la España castellana se confirmaba como artefacto para sumir a Cataluña en la cesta de una mera regionalización sin contenidos; la dinámica del Estado y de las grandes corporaciones se volcaba hacia una macrocefalia económica madrileña sin atisbos de equilibrio entre las partes; el simple desarrollo de la cultura y lengua propias conllevaba cortapisas incomprensibles. Aún así contábamos con un tribunal constitucional pactado y de buen nivel.
Desde la crisis económica de 1991, Europa fue virando hacia el pesimismo. La socialdemocracia hegemónica – influyente incluso en los conservadores – cedía terreno al escepticismo, a un relativismo ético apodado neoliberalismo. Así fue en buena parte de España, en Cataluña algo menos. Y, como en tantos momentos de la historia, el refuerzo derechista español nutre y se nutre, entre otros reclamos, de un acendrado nacionalismo, dominante y asimilador. Esta brisa soplaba creciente, al tiempo que sesudos contables de mi país consignaban preocupados un gran desnivel, estructural, singular y persistente, entre la fiscalidad recaudada y las prestaciones públicas al alcance de nuestra población y empresas. No los economistas irredentos, otros más sosegados y ecuánimes. Diversos intentos de pacto fiscal, de una mayor equidad para la población catalana, fructificaron poco. Poco valía que amplias mayorías de nuestros diputados abogaran por reajustar un desequilibrio de decenios; íbamos, según parece, a contrapié. Menos aún valía nuestro consenso cuanto a la autonomía cultural y simbólica de la veterana nación catalana: ahí las cortapisas crecían, desde Madrid a Estrasburgo. Inútil sería también la insistencia del cauteloso mundo empresarial sobre la exigüidad de las infraestructuras y los desequilibrios territoriales en su planificación y, peor, no ejecución. Íbamos constatando así como nuestra autonomía política no existía y la trabazón española conllevaba una insólita falta de equidad.
Un repunte inesperado de los sectores liberales en 2003-04 abrió la esperanza de un replanteo. Un presidente optimista propiciaría un nuevo y masivo consenso catalán para obviar el regateo a corto plazo y enseñar todas las cartas a una vez: un nuevo Estatuto para una autonomía efectiva de la nación dentro de España, corrigiendo al tiempo las bases para nuestra riqueza pública. Las posteriores alharacas, el asedio, las indignaciones farisaicas, los boicots… son conocidos y dejaron atónita a buena parte de nuestra población. Opinión que no mejoraría después de aprobar en referendo un estatuto ya muy atenuado por los diputados españoles y constatar la turbiedad que rodearía el proceso de su validación constitucional. En 2010, la conclusión política de aquellos juristas se nos hace devastadora: ustedes no son sujeto político, ustedes son casi nadie para plantear casi nada, nadie para reclamar equidad fiscal.
Y ahí regresa el eco de episodios inauditos, de cariz cultural y simbólico: el derecho de conquista de los “papeles de Salamanca”, que arremolinaría, complacida, a tanta población castellana; el creciente acoso a la lengua catalana en las Baleares; una eléctrica antes alemana que catalana; el bloqueo español en la U.E. al uso de una lengua no tan minoritaria; el asalto político y judicial a los repetidores valencianos de TV3, parejo por cierto a la inundación de los hogares catalanes con la maledicencia, griterío y pornografía de nuevas emisoras privadas. Mal ambiente para el pacto constitucional de 1978.
Así de bien pertrechados llegamos a la actual depresión económica, que encona agravios por toda Europa. Y, en su enfoque desde la mayoría española, persiste la desigualdad. Y aquel nuestro Estado propio de 1978 no cuajó. Y tantos de mis vecinos se solazan en que, claro, España no valía la pena. Otros nos sabemos, sin solaz alguno, en un estado impropio.
Y de ahí la paradoja simétrica: ignorar la necesidad de un Estado más propio para nuestros hijos sería irracional y desear la ruptura con España es descorazonador.
Article publicat a El País, edició digital del 3 d’octubre de 2013