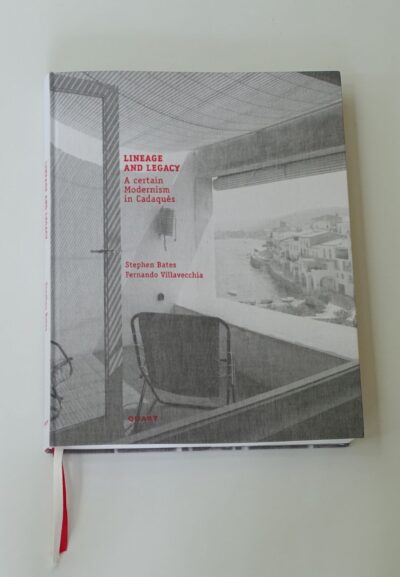El hombre que dibujó la faz de EE UU estaba obsesionado con construir. Por ello abandonó a su mujer y apoyó a los nazisEl hombre que dibujó la faz de EE UU estaba obsesionado con construir. Por ello abandonó a su mujer y apoyó a los nazis
Publicado el martes, 1 de julio de 2014 en EL PAIS
No son pocos los arquitectos que se inventaron una vida, pero Mies van der Rohe se la construyó. “No se hizo a sí mismo, se creó”, contó su hija Georgia. Y no lo hizo sólo para progresar socialmente. Buscaba cuadrar la relación entre persona y obra. En eso consiste su arquitectura: en restar hasta que todo encaja. El máximo representante de la sobriedad moderna no estudió arquitectura. Ni siquiera se sacó el bachillerato. Hijo de un cantero, Maria Ludwig Michael Mies (Aquisgrán, 1886-Chicago, 1969) comenzó a trabajar con 15 años haciendo florituras para un fabricante de cornisas y la modernidad la pillo al vuelo, en el azar de una revista –Die Zukunft (El Futuro)–, lo cuenta su último biógrafo, el arquitecto Detlef Mertins. Profesor en la Universidad de Pennsylvania, Mertins falleció en 2011, antes de ver publicada Mies (Phaidon, 2014), la monumental biografía a la que dedicó diez años y que ahora ve la luz. Allí trata de defender al hombre frente al personaje, pero no pasa por alto las aristas de un creador clásico y moderno a la vez, perfectamente reconocible y, sin embargo, difícilmente imitable. Un arquitecto que dejó un legado de tantas obras maestras como nociva fue su huella en la proliferación de rascacielos de vidrio y acero.
Un joven Mies, vestido con bata blanca, posa junto a Walter Gropius en el alféizar de una ventana del estudio de Peter Behrens, director artístico de la empresa AEG. De él heredaría la querencia por la sobriedad. De Berlín, el amor hacia la metrópolis, los trajes a medida y el éxito. Mertins concluye que a Mies sólo lo movió un objetivo: construir. Por hacerlo apoyó a los nazis, abandonó a su mujer o, consumido por la artritis, acudió a las obras en silla de ruedas durante dos décadas. Pero merece la pena ir despacio.
A pesar de no tener estudios, Mies leyó toda su vida. Su primer cliente, el filósofo Alois Riehl, le inculcó la costumbre. Era un joven de provincias de 20 años cuando le encargó su casa en Postdam, a las afueras de Berlín, y le transmitió una idea: la transformación del individuo como requisito para la transformación de la sociedad.
Menos es más. La célebre frase convertida en mantra sintetiza la gran aportación de Van der Rohe, sin embargo, ¿qué significaba para él menos? La obra de arte total, sin descuidos, cerca de la peligrosa pureza formal, tenía monumentalidad y detalle. Corría 1912 cuando Mies comenzó a cortejar a la ilustrada y rica Ada Bruhn, con la que tuvo tres hijas. Los padres de Ada mantuvieron a la pareja durante la Primera Guerra Mundial, cuando él ingresó en la infantería para combatir en Rumania. Puede que fuera allí, en el campo de batalla, donde incubó el cambio.
Al regresar, defendió una arquitectura “de piel y huesos” con tres rascacielos de vidrio con esqueleto de acero para la Friedrichstrasse de Berlín. Luego le pidió a su ayudante, Sergius Reuenberg, que tirara todos sus dibujos de proyectos neoclásicos. También se separó de su mujer. Apareció Mies van der Rohe, el conjuntivo holandés y el apellido de la madre sirvieron para adornar a un hombre que odiaba el ornamento y que se reinventó a sí mismo al reinventar la arquitectura.
Su primer reto como nuevo arquitecto fue meter la naturaleza en los edificios. Lo hizo con vidrio. En viviendas como la casa Tugendhat en Brno o rascacielos como las torres de Chicago se vive con más intensidad lo que ocurre fuera. “A veces sublime, a veces temible”, describió Janet Abrahms, la inquilina del piso 22-A frente al lago Michigan. Esa intensidad exige sacrificios. Así, a pesar de que buscó valores espirituales con sus edificios, la arquitectura de Mies sufrió, para el crítico Manfredo Tafuri, “la incurable enfermedad de la modernidad”. El lado optimista fue que sus espacios servían para volver a empezar. Sabía de qué hablaba.
El pabellón de Barcelona para la Exposición Universal de 1929 representaba la Alemania moderna. Mies se puso chistera para recibir allí al rey Alfonso XIII. El edificio –cuya reconstrucción puede visitarse en Montjuïch–parecía un mondrian en tres dimensiones. Tal vez por eso el monarca preguntó si estaba terminado. Fue la primera vez que pronunció esta definición: “La belleza es la manifestación de la verdad”. Esa idea de san Agustín se convertiría en su otro mantra.
A finales de los años treinta Mies ya estaba con Lilly Reich, una diseñadora excepcional que firmaría con él el mobiliario de la casa Tugendhat, la vivienda a la que dedicó más desvelos. También la más celebrada por sus dueños Fritz y Grete Tugendhat. Los acaudalados padres de ella les regalaron un solar en una colina junto a su vivienda en Brno (Checoslovaquia). Mies ideó lavadoras, un inolvidable jardín de invierno y un sistema para levantar una cristalera de más de cinco metros. La casa es sobria, pero el muro de onyx que separa el salón de la biblioteca costó el equivalente a un bloque de viviendas sociales de la época. ¿Es la casa Tugendhat habitable? Se preguntó un crítico de la época. “La austeridad evita que pierdas el tiempo”, contestó Grete.
No es fácil clasificar a Mies. Hasta el arquitecto Robert Venturi, que hizo célebre su paráfrasis del less is more de Mies con less is a bore (menos es un aburrimiento), reconoció que de cuanto había escrito se arrepentía de ese chiste que no hacía justicia a lo que Van der Rohe había aportado. “No construiremos catedrales”, declaraba éste en 1924. Hablaba de rehacer el mundo, de nuevas libertades y de la arquitectura como instrumento para el desarrollo de las personas. Pero lo hacía desde la seguridad de las casas burguesas. Mies no expresó opiniones políticas por escrito. Si en Europa fue testigo del ascenso de Hitler, cuando se trasladó a Estados Unidos asistió a la carrera armamentística y la Guerra de Vietnam, pero no opinó. Fue un arquitecto radical que no abrió la boca. Sólo se expresó con su obra.
Mertins asegura que no hay evidencia de que fuera antisemita o racista. “No apoyó ni la guerra ni la violencia”. Pero la libertad que defendía era más artística que social. Como arquitecto moderno fue atacado por los conservadores, pero también fue criticado por la izquierda, por insistir en esta misión de la arquitectura. Con todo, Mies se sumó al grupo de defensores del nacional-socialismo. Como director llevó estabilidad (neutralidad) a la Bauhaus. Cuando aceptó dirigir esa escuela cambió los estatutos, expulsó a 30 alumnos de izquierdas y prohibió las actividades políticas. Fue entonces cuando Philip Johnson llegó a Europa y creyó que Mies representaba el summum de la modernidad. El Museo de Arte de Nueva York, donde trabajaba, acababa de inaugurarse y le encargó a Mies el interior del apartamento que tenía alquilado en Nueva York. Luego Johnson se puso a trabajar. Escribió en The New York Times que el alemán disgustaba a los comunistas con su búsqueda de valores elevados y lo incluyó en la exposición Modern Architecture.
Con los nazis en el poder comenzó la persecución de judíos y comunistas y del “arte degenerado”. 16.000 obras de Kandinsky o Klee fueron retiradas de los museos. La retórica antimoderna adquirió tintes racistas y los proyectos de los alumnos de la Bauhaus se volvieron políticos. En abril de 1933 la escuela cerró. La segunda mujer de Lászlo Moholy-Nagy, Sybil, historiadora, denunció que Mies se había pasado al fascismo. En opinión de Mertins, “no dijo nada de otros, como Walter Gropius, porque le había dado trabajo a su marido”. Para el último biógrafo de Van der Rohe, con sus propuestas (fallidas) para edificios para el Gobierno nazi trató de expresar el carácter inhumano de ese Gobierno, no de apoyarlo. Curiosa manera de complacer a un cliente. Sin embargo, hasta Hitler –que había empezado a estudiar arquitectura– llegó a defender “un funcionalismo claro como el cristal” para la arquitectura nazi. Puede que esa idea sedujera a Mies.
Para 1933, 40.000 judíos habían emigrado. No era fácil tomar esa decisión. La gente se identificaba con su ciudad tanto como con su religión. Pero los profesores de la Bauhaus se exiliaron sin excepción. Kandinsky marchó a París, Klee a Suiza y Grosz a América, como André Kertész o Josep y Anni Albers. Marcel Breuer fue a Londres, Kurt Schwitters a Noruega y los Moholy-Nagy a Holanda. Mies se quedó. Al final se iría, pero toda su vida lo criticarían por no haberse ido antes.
Nunca se afilió al partido nazi, pero sí firmó una petición de respaldo a Hitler. Aun así, era demasiado tibio con los nazis, no tenía ánimo para oponerse y le faltaba decisión para emigrar. Sólo lo hizo cuando le ofrecieron dirigir el futuro Illinois Institute of Technology (IIT) en Chicago y Alfred H Barr Junior, el director del MOMA, logró que la mujer de uno de los patronos del museo le encargara una casa en Wyoming. Comenzaba la tercera vida de Mies van der Rohe.
El proyecto para el campus del nuevo IIT fue uno de los más notables de Mies, una pieza de land art minimalista. ¿La razón? Debía mantener la vigencia formal durante las décadas que tardase en construirse. Era de una modernidad que en lugar de romper apostaba por durar. Ese urbanismo cambiaría el sur de Chicago. Los arquitectos británicos Alison y Peter Smithson escribieron sobre él que “un edificio sólo es interesante si carga el espacio que lo rodea con nuevas posibilidades”. Pero construir el campus del IIT supuso la demolición de The Mecca, el mayor inmueble de apartamentos y un reducto de convivencia en un barrio de inmigrantes. Por eso, su decisión de no dotar de identidad a sus edificios para potenciar su flexibilidad –“no podemos tirar un edificio cada vez que tenemos que cambiar su uso”, dijo– choca con la tabla rasa que requirió su propia obra.
Cuando Mies terminó el campus había conocido a Edith Farnsworth, una nefróloga de 42 años que se entusiasmó con él –que tenía 59– y le dijo que quería construirse un refugio en un bosque. Mies ideó un pabellón de vidrio. Arquitecto y clienta se hicieron inseparables. Pero cuando la doctora comprobó que su casa de acero y vidrio –que para tantos arquitectos es el modelo de vivienda soñada– se inundaba con las crecidas del río Fox y con las miradas de los curiosos, terminó por denunciar a Mies. “La dama esperaba que el arquitecto fuera con la casa”, se defendió él. Y ganó el juicio. Farnsworth optó por venderla en 1961.
Los primeros rascacielos que levantó Mies, los Lake Shore Drive de Chicago, le llegaron tras una discusión filosófica. El joven Herbert Greenwald había estudiado filosofía antes de convertirse en promotor. Fue el mejor cliente de Mies. Las torres de Chicago habían hecho despegar su carrera hacia las alturas.
Phyllis Bronfman Lambert, tenía 27 años cuando vio en el Herald Tribune el edificio que iba a levantar su padre, dueño de la destilería Bronfman, en Park Avenue, y le rogó que encargara un rascacielos “mejor que el mechero que le habían diseñado Pereira & Luckman”. Su padre le pidió que buscara al arquitecto y ella encontró a Mies. En Nueva York, no le dejaron afiliarse al American Institute of Architects porque no presentó el graduado escolar, de modo que se asoció con Philip Johnson que, por entonces, a su profesión de historiador había sumado estudios de arquitectura, y recibió la propuesta con lágrimas en los ojos.
En Park Avenue “todo lo que hizo Mies fue dejar el hueco”, dijo Phyllis describiendo la plaza frente a la torre Seagram. Al contrario que los apartamentos de Chicago, la primera torre de oficinas de Mies costó el doble que las habituales. No era innovadora, pero su elegancia aumentó la reputación de la compañía, las ventas y el precio del whisky. Es frente al Seagram donde Audrey Hepburn – interpretando a Holly Golightly en Desayuno en Tiffany’s– dice que quiere volver a allí. Mies había alcanzado el éxito por el que lo había sacrificado todo.
Se acercaba a su última década cuando regresó finalmente a Berlín. Lo hizo como uno de los arquitectos más importantes del siglo XX para construir la Galería Nacional de la ciudad. Son muchos los que consideran esa galería como la catedral que Mies nunca llegaría a construir.
Foto portada: El País
Publicado el martes, 1 de julio de 2014 en EL PAIS
No son pocos los arquitectos que se inventaron una vida, pero Mies van der Rohe se la construyó. “No se hizo a sí mismo, se creó”, contó su hija Georgia. Y no lo hizo sólo para progresar socialmente. Buscaba cuadrar la relación entre persona y obra. En eso consiste su arquitectura: en restar hasta que todo encaja. El máximo representante de la sobriedad moderna no estudió arquitectura. Ni siquiera se sacó el bachillerato. Hijo de un cantero, Maria Ludwig Michael Mies (Aquisgrán, 1886-Chicago, 1969) comenzó a trabajar con 15 años haciendo florituras para un fabricante de cornisas y la modernidad la pillo al vuelo, en el azar de una revista –Die Zukunft (El Futuro)–, lo cuenta su último biógrafo, el arquitecto Detlef Mertins. Profesor en la Universidad de Pennsylvania, Mertins falleció en 2011, antes de ver publicada Mies (Phaidon, 2014), la monumental biografía a la que dedicó diez años y que ahora ve la luz. Allí trata de defender al hombre frente al personaje, pero no pasa por alto las aristas de un creador clásico y moderno a la vez, perfectamente reconocible y, sin embargo, difícilmente imitable. Un arquitecto que dejó un legado de tantas obras maestras como nociva fue su huella en la proliferación de rascacielos de vidrio y acero.
Un joven Mies, vestido con bata blanca, posa junto a Walter Gropius en el alféizar de una ventana del estudio de Peter Behrens, director artístico de la empresa AEG. De él heredaría la querencia por la sobriedad. De Berlín, el amor hacia la metrópolis, los trajes a medida y el éxito. Mertins concluye que a Mies sólo lo movió un objetivo: construir. Por hacerlo apoyó a los nazis, abandonó a su mujer o, consumido por la artritis, acudió a las obras en silla de ruedas durante dos décadas. Pero merece la pena ir despacio.
A pesar de no tener estudios, Mies leyó toda su vida. Su primer cliente, el filósofo Alois Riehl, le inculcó la costumbre. Era un joven de provincias de 20 años cuando le encargó su casa en Postdam, a las afueras de Berlín, y le transmitió una idea: la transformación del individuo como requisito para la transformación de la sociedad.
Menos es más. La célebre frase convertida en mantra sintetiza la gran aportación de Van der Rohe, sin embargo, ¿qué significaba para él menos? La obra de arte total, sin descuidos, cerca de la peligrosa pureza formal, tenía monumentalidad y detalle. Corría 1912 cuando Mies comenzó a cortejar a la ilustrada y rica Ada Bruhn, con la que tuvo tres hijas. Los padres de Ada mantuvieron a la pareja durante la Primera Guerra Mundial, cuando él ingresó en la infantería para combatir en Rumania. Puede que fuera allí, en el campo de batalla, donde incubó el cambio.
Al regresar, defendió una arquitectura “de piel y huesos” con tres rascacielos de vidrio con esqueleto de acero para la Friedrichstrasse de Berlín. Luego le pidió a su ayudante, Sergius Reuenberg, que tirara todos sus dibujos de proyectos neoclásicos. También se separó de su mujer. Apareció Mies van der Rohe, el conjuntivo holandés y el apellido de la madre sirvieron para adornar a un hombre que odiaba el ornamento y que se reinventó a sí mismo al reinventar la arquitectura.
Su primer reto como nuevo arquitecto fue meter la naturaleza en los edificios. Lo hizo con vidrio. En viviendas como la casa Tugendhat en Brno o rascacielos como las torres de Chicago se vive con más intensidad lo que ocurre fuera. “A veces sublime, a veces temible”, describió Janet Abrahms, la inquilina del piso 22-A frente al lago Michigan. Esa intensidad exige sacrificios. Así, a pesar de que buscó valores espirituales con sus edificios, la arquitectura de Mies sufrió, para el crítico Manfredo Tafuri, “la incurable enfermedad de la modernidad”. El lado optimista fue que sus espacios servían para volver a empezar. Sabía de qué hablaba.
El pabellón de Barcelona para la Exposición Universal de 1929 representaba la Alemania moderna. Mies se puso chistera para recibir allí al rey Alfonso XIII. El edificio –cuya reconstrucción puede visitarse en Montjuïch–parecía un mondrian en tres dimensiones. Tal vez por eso el monarca preguntó si estaba terminado. Fue la primera vez que pronunció esta definición: “La belleza es la manifestación de la verdad”. Esa idea de san Agustín se convertiría en su otro mantra.
A finales de los años treinta Mies ya estaba con Lilly Reich, una diseñadora excepcional que firmaría con él el mobiliario de la casa Tugendhat, la vivienda a la que dedicó más desvelos. También la más celebrada por sus dueños Fritz y Grete Tugendhat. Los acaudalados padres de ella les regalaron un solar en una colina junto a su vivienda en Brno (Checoslovaquia). Mies ideó lavadoras, un inolvidable jardín de invierno y un sistema para levantar una cristalera de más de cinco metros. La casa es sobria, pero el muro de onyx que separa el salón de la biblioteca costó el equivalente a un bloque de viviendas sociales de la época. ¿Es la casa Tugendhat habitable? Se preguntó un crítico de la época. “La austeridad evita que pierdas el tiempo”, contestó Grete.
No es fácil clasificar a Mies. Hasta el arquitecto Robert Venturi, que hizo célebre su paráfrasis del less is more de Mies con less is a bore (menos es un aburrimiento), reconoció que de cuanto había escrito se arrepentía de ese chiste que no hacía justicia a lo que Van der Rohe había aportado. “No construiremos catedrales”, declaraba éste en 1924. Hablaba de rehacer el mundo, de nuevas libertades y de la arquitectura como instrumento para el desarrollo de las personas. Pero lo hacía desde la seguridad de las casas burguesas. Mies no expresó opiniones políticas por escrito. Si en Europa fue testigo del ascenso de Hitler, cuando se trasladó a Estados Unidos asistió a la carrera armamentística y la Guerra de Vietnam, pero no opinó. Fue un arquitecto radical que no abrió la boca. Sólo se expresó con su obra.
Mertins asegura que no hay evidencia de que fuera antisemita o racista. “No apoyó ni la guerra ni la violencia”. Pero la libertad que defendía era más artística que social. Como arquitecto moderno fue atacado por los conservadores, pero también fue criticado por la izquierda, por insistir en esta misión de la arquitectura. Con todo, Mies se sumó al grupo de defensores del nacional-socialismo. Como director llevó estabilidad (neutralidad) a la Bauhaus. Cuando aceptó dirigir esa escuela cambió los estatutos, expulsó a 30 alumnos de izquierdas y prohibió las actividades políticas. Fue entonces cuando Philip Johnson llegó a Europa y creyó que Mies representaba el summum de la modernidad. El Museo de Arte de Nueva York, donde trabajaba, acababa de inaugurarse y le encargó a Mies el interior del apartamento que tenía alquilado en Nueva York. Luego Johnson se puso a trabajar. Escribió en The New York Times que el alemán disgustaba a los comunistas con su búsqueda de valores elevados y lo incluyó en la exposición Modern Architecture.
Con los nazis en el poder comenzó la persecución de judíos y comunistas y del “arte degenerado”. 16.000 obras de Kandinsky o Klee fueron retiradas de los museos. La retórica antimoderna adquirió tintes racistas y los proyectos de los alumnos de la Bauhaus se volvieron políticos. En abril de 1933 la escuela cerró. La segunda mujer de Lászlo Moholy-Nagy, Sybil, historiadora, denunció que Mies se había pasado al fascismo. En opinión de Mertins, “no dijo nada de otros, como Walter Gropius, porque le había dado trabajo a su marido”. Para el último biógrafo de Van der Rohe, con sus propuestas (fallidas) para edificios para el Gobierno nazi trató de expresar el carácter inhumano de ese Gobierno, no de apoyarlo. Curiosa manera de complacer a un cliente. Sin embargo, hasta Hitler –que había empezado a estudiar arquitectura– llegó a defender “un funcionalismo claro como el cristal” para la arquitectura nazi. Puede que esa idea sedujera a Mies.
Para 1933, 40.000 judíos habían emigrado. No era fácil tomar esa decisión. La gente se identificaba con su ciudad tanto como con su religión. Pero los profesores de la Bauhaus se exiliaron sin excepción. Kandinsky marchó a París, Klee a Suiza y Grosz a América, como André Kertész o Josep y Anni Albers. Marcel Breuer fue a Londres, Kurt Schwitters a Noruega y los Moholy-Nagy a Holanda. Mies se quedó. Al final se iría, pero toda su vida lo criticarían por no haberse ido antes.
Nunca se afilió al partido nazi, pero sí firmó una petición de respaldo a Hitler. Aun así, era demasiado tibio con los nazis, no tenía ánimo para oponerse y le faltaba decisión para emigrar. Sólo lo hizo cuando le ofrecieron dirigir el futuro Illinois Institute of Technology (IIT) en Chicago y Alfred H Barr Junior, el director del MOMA, logró que la mujer de uno de los patronos del museo le encargara una casa en Wyoming. Comenzaba la tercera vida de Mies van der Rohe.
El proyecto para el campus del nuevo IIT fue uno de los más notables de Mies, una pieza de land art minimalista. ¿La razón? Debía mantener la vigencia formal durante las décadas que tardase en construirse. Era de una modernidad que en lugar de romper apostaba por durar. Ese urbanismo cambiaría el sur de Chicago. Los arquitectos británicos Alison y Peter Smithson escribieron sobre él que “un edificio sólo es interesante si carga el espacio que lo rodea con nuevas posibilidades”. Pero construir el campus del IIT supuso la demolición de The Mecca, el mayor inmueble de apartamentos y un reducto de convivencia en un barrio de inmigrantes. Por eso, su decisión de no dotar de identidad a sus edificios para potenciar su flexibilidad –“no podemos tirar un edificio cada vez que tenemos que cambiar su uso”, dijo– choca con la tabla rasa que requirió su propia obra.
Cuando Mies terminó el campus había conocido a Edith Farnsworth, una nefróloga de 42 años que se entusiasmó con él –que tenía 59– y le dijo que quería construirse un refugio en un bosque. Mies ideó un pabellón de vidrio. Arquitecto y clienta se hicieron inseparables. Pero cuando la doctora comprobó que su casa de acero y vidrio –que para tantos arquitectos es el modelo de vivienda soñada– se inundaba con las crecidas del río Fox y con las miradas de los curiosos, terminó por denunciar a Mies. “La dama esperaba que el arquitecto fuera con la casa”, se defendió él. Y ganó el juicio. Farnsworth optó por venderla en 1961.
Los primeros rascacielos que levantó Mies, los Lake Shore Drive de Chicago, le llegaron tras una discusión filosófica. El joven Herbert Greenwald había estudiado filosofía antes de convertirse en promotor. Fue el mejor cliente de Mies. Las torres de Chicago habían hecho despegar su carrera hacia las alturas.
Phyllis Bronfman Lambert, tenía 27 años cuando vio en el Herald Tribune el edificio que iba a levantar su padre, dueño de la destilería Bronfman, en Park Avenue, y le rogó que encargara un rascacielos “mejor que el mechero que le habían diseñado Pereira & Luckman”. Su padre le pidió que buscara al arquitecto y ella encontró a Mies. En Nueva York, no le dejaron afiliarse al American Institute of Architects porque no presentó el graduado escolar, de modo que se asoció con Philip Johnson que, por entonces, a su profesión de historiador había sumado estudios de arquitectura, y recibió la propuesta con lágrimas en los ojos.
En Park Avenue “todo lo que hizo Mies fue dejar el hueco”, dijo Phyllis describiendo la plaza frente a la torre Seagram. Al contrario que los apartamentos de Chicago, la primera torre de oficinas de Mies costó el doble que las habituales. No era innovadora, pero su elegancia aumentó la reputación de la compañía, las ventas y el precio del whisky. Es frente al Seagram donde Audrey Hepburn – interpretando a Holly Golightly en Desayuno en Tiffany’s– dice que quiere volver a allí. Mies había alcanzado el éxito por el que lo había sacrificado todo.
Se acercaba a su última década cuando regresó finalmente a Berlín. Lo hizo como uno de los arquitectos más importantes del siglo XX para construir la Galería Nacional de la ciudad. Son muchos los que consideran esa galería como la catedral que Mies nunca llegaría a construir.