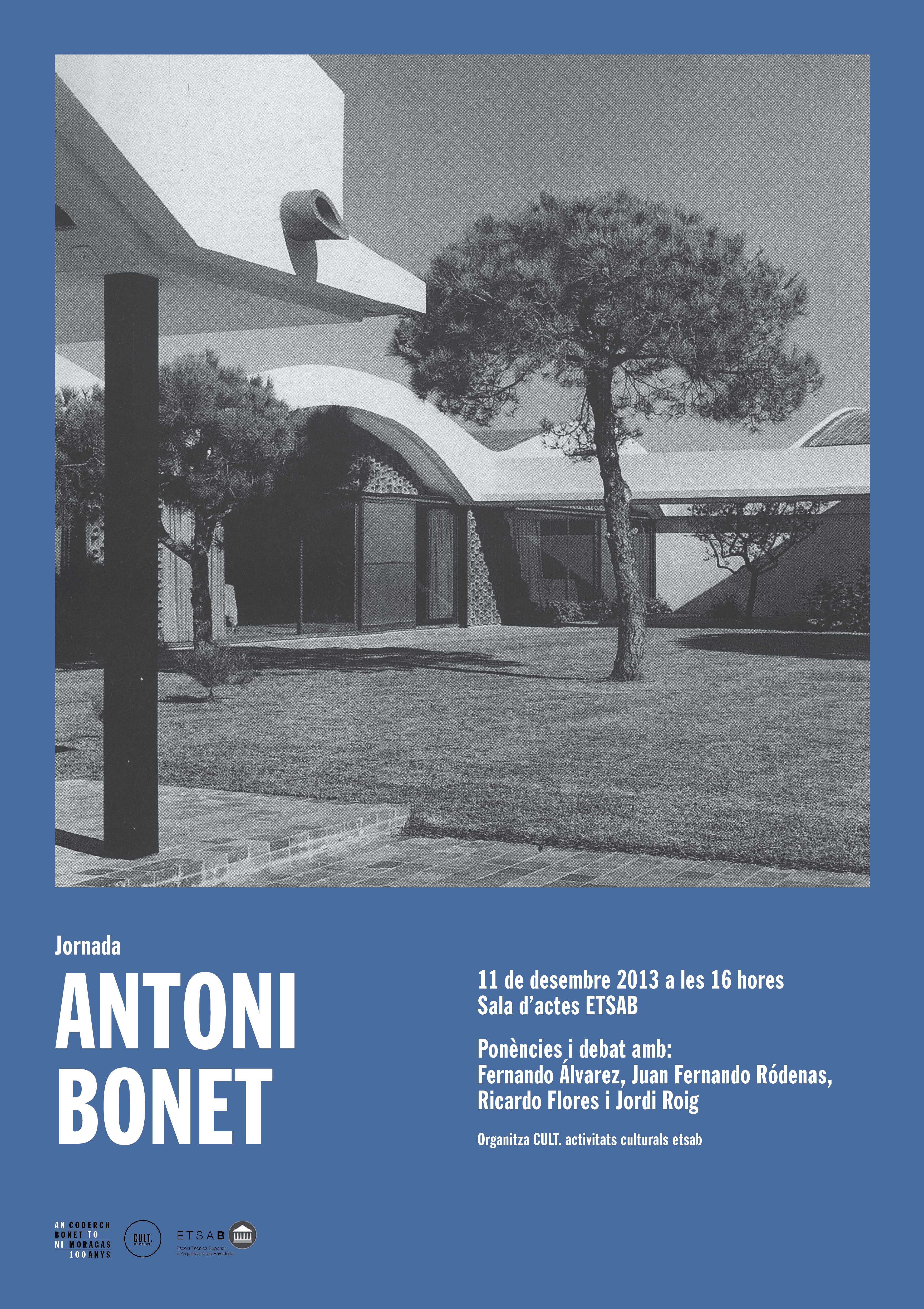La desidia, la incultura y la especulación abocan a numerosos edificios con valor cultural a la misma suerte que la malograda Casa Guzmán, de Alejandro de la Sota. Aceptar la pérdida de patrimonio arquitectónico es asumir la pérdida de identidad y dilapidar riqueza.
Publicado el sábado 18 de marzo de 2017 en el diario EL PAÍS
“Al final sucederá como con los palacios de la Castellana madrileña: se protegieron cuando los más relevantes habían sido destruidos”. El arquitecto Alberto Tellería, vocal de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), cuenta que, pocos días después del jaleo mediático causado por la desaparición de la Casa Guzmán (1972), de Alejandro de la Sota, casi nadie se enteró de la demolición del Colegio Mayor Hispano-Mexicano, un ejemplo de brutalismo centroeuropeo que Willi Schoebel concluyó en la capital en 1975. Por eso su obsesión es que se apruebe un catálogo de protección de la arquitectura contemporánea que acabaría con el limbo al que recurren las direcciones generales de patrimonio cultural. “En ocasiones utilizan una guía publicada por el Colegio de Arquitectos para cuestionar el valor patrimonial de lo que no está incluido, sin que eso presuponga que las obras incluidas sean protegidas”.
Algo parecido a los palacios le sucede a la plaza dels Països Catalans (1983), frente a la estación de Sans de Barcelona. El primer espacio público de la ciudad que consigue ser catalogado como “bien de especial protección” lo logra cuando apenas recuerda al proyecto original de Helio Piñón, Albert Viaplana y un joven Enric Miralles. Son muchos los inmuebles de estos arquitectos que han corrido esa suerte: en Las Ramblas, las alteraciones han desfigurado el Centro de Arte Santa Mónica, y su plaza de Josep Barangé (1987) en Granollers está a punto de desaparecer. Ya en 1998, un artículo de la revista Psicología Social la tildaba de fracaso: “Está infrautilizada por estar mal diseñada como escenario social: no promueve la interacción aunque su diseño sea vanguardista”.
La desidia, la incultura y la falta de presupuesto, pero también la incapacidad de ponerse en la piel del usuario, se dan la mano a la hora de facilitar el final acrítico de muchos de los edificios que construyeron la modernidad en España. Este mismo viernes —en un cambio significativo respecto a lo ocurrido con la Casa Guzmán—, el Colegio de Arquitectos de Madrid alertaba sobre el registro del expediente de demolición de la primera casa que José Antonio Coderch y Manuel Valls construyeron en Madrid, demostrando, en 1958, que las bondades de arquitectura mediterránea se podían adaptar a la meseta castellana. Es la creciente e imparable especulación la que reduce cada vez más la vida de los inmuebles y plantea si la arquitectura a largo plazo no habrá dejado de interesar al poder y a los inversores que tradicionalmente la construían. El rédito económico empuja al consumo arquitectónico más irresponsable de la historia de esta disciplina. Kenneth Frampton lo resume así: “Hoy la historia de la arquitectura no la escriben los arquitectos. Es la especulación la que dibuja las ciudades”. ¿Cómo oponerse a esta realidad?
Para proteger, específicamente, las obras del movimiento moderno, en 1988 los holandeses Hubert Jan Henket y Wessel de Jonge crearon Docomomo(Documentación y Conservación de la Arquitectura del Movimiento Moderno). Su página web advierte sobre edificios en peligro de demolición e incita a la protesta. La Villa Nemazee, que Gio Ponti levantó en Teherán en 1957, está a punto de dejar paso a un hotel. El Observatorio de Patrimonio en Peligro de MCyP realiza una función similar. Sólo en la Comunidad de Madrid hay 253 alertas de edificios en riesgo: de las cocheras de Cuatro Caminos (1919), finalmente atribuidas a Antonio Palacios —autor del Círculo de Bellas Artes madrileño—, al Palacio de la Música (1925) que Secundino Zuazo levantó en la Gran Vía.
Sin embargo, con competencias en los Ayuntamientos y en las comunidades autónomas, no es fácil comprender quién tiene competencia sobre el patrimonio (antes histórico, ahora cultural) que desaparece para dejar espacio a episodios de especulación inmobiliaria. “Los Ayuntamientos otorgan las licencias de construcción y destrucción”, señala el arquitecto Jaime Nadal, que tras la muerte de sus padres vio cómo la casa moderna de su familia era transformada en mesón. ¿Puede un Ayuntamiento hacerse cargo de toda la gran arquitectura que sus promotores no puedan mantener?
Aceptar la pérdida de patrimonio arquitectónico es asumir la pérdida de identidad. También dilapidar la riqueza. Por eso cada vez más departamentos de Patrimonio Cultural defienden tanto la conservación de edificios modernos como la del espacio público. En Zaragoza, el Rincón de Goya (1927), de García Mercadal, ha visto cómo el tiempo alteraba su valoración ciudadana. Aunque el historiador suizo Sigfried Giedion lo calificó como “el primer edificio español que rompió la tradición del siglo XIX”, fue rechazado por los vecinos y, tras la Guerra Civil, severamente mutilado. Sin embargo, el Ayuntamiento ha querido recuperar su diseño original. Algo parecido ha sucedido en Sevilla con otro de los edificios que se disputan el puesto de primera obra racionalista española, el mercado de la Puerta de la Carne (1929), de Gabriel Lupiáñez y Aurelio Gómez Millán. Tras 17 años de abandono, el anuncio de su conversión en “mercado gourmet” generó un debate en la prensa local. Las últimas noticias hablan de una apuesta por la convivencia entre el respeto patrimonial y una nueva vida para el edificio, pero es evidente que a ese consenso difícilmente se llega sin el activismo ciudadano, la defensa de los Ayuntamientos y la toma de posición de los colegios de arquitectos. Al fin y al cabo, “son los colegios de arquitectos los que conceden los visados y, en el caso de la Casa Guzmán, el COAM concedió el de la mole que la sustituyó”, apunta Jaime Nadal.
Aunque la historia está plagada de edificios que cambian de uso —sólo hay que pensar en el Museo Reina Sofía de Madrid o en la Alhóndiga de Bilbao—, la nueva vida de un inmueble puede ser peliaguda. Tellería considera que el antiguo cine Avenida de De la Quadra-Salcedo en la Gran Vía madrileña ha quedado destrozado al acoger una tienda H&M. Y algo parecido le ha sucedido en Barcelona a la galería Joan Prats, de Josep Lluís Sert, que ha necesitado borrar su pasado para acoger otra marca internacional.
Ni los premios ni el uso parecen vacunar contra el deterioro. En Sevilla, la Facultad de Matemáticas (1972) de Alejandro de la Sota recibió el Premio Nacional. Nunca ha dejado de funcionar como espacio universitario, “pero ha sufrido todo tipo de intervenciones sin criterio”, opina el arquitecto Juanjo de la Cruz. Tampoco le ha servido al madrileño Palacio de la Prensa, de Pedro Muguruza, ser declarado bien de interés patrimonial, su gran sala va camino de convertirse en un centro comercial.
La arquitecta Ángela García de Paredes lleva décadas reivindicando el valor de los trabajos de su padre, José María García de Paredes, que, a pesar de tener siete obras catalogadas por el Docomomo, ha visto cómo el auditorio Manuel de Falla en Granada (1978) no ha sido protegido. Cuenta que la prensa salvó la fachada de la iglesia Stella Maris (1961), en Málaga, mientras que la capilla de Nuestra Señora de Fuencisla, levantada el mismo año en Madrid, ha sufrido importantes mutilaciones.
¿Es preferible la degradación a la demolición? El arquitecto Jaime Nadal considera que algunos edificios, como el pabellón español que idearon Corrales y Molezún para la Expo en Bruselas de 1958, “han perdido su arquitectura”. Y es cierto que el famoso Pabellón de los Hexágonos malvive devorado por las malas hierbas en la Casa de Campo. Algo parecido les sucede a las instalaciones olímpicas de Tiro con Arco de Miralles y Pinós. Pasaron de recibir el Premio Ciudad de Barcelona a desmontarse para almacenarse entre zarzales. Aun así, corrieron mejor suerte que el Passeig Prim de Reus, de los mismos autores, desaparecido poco después de la inauguración por las quejas de los vecinos.
La arquitecta Fernanda Canales, autora de la monumental Arquitectura en México, 1900-2010, que recoge la construcción de la modernidad en su país, asegura que “en México ninguna arquitectura moderna, salvo la Casa Barragán y la Ciudad Universitaria (1954), de Mario Pani y Enrique del Moral, está protegida”. Y es que proteger el patrimonio hoy pasa más por evitar su comodificación —la venta como suelo para obtener grandes beneficios— que por su restauración. Las diversas asociaciones comparten que un catálogo ayudaría. “Hay un listado en poder del Ayuntamiento redactado a raíz del derribo de la Pagoda de Fisac en 1999, pero nunca fue aprobado. Y son los Ayuntamientos los que tienen que elaborarlos para añadirlos a los planes generales”, apunta Tellería.
De la Torre Eiffel al Centro Pompidou, por no salir de París, la historia de la arquitectura, y las guías de monumentos de las ciudades, están repletas de monumentos que los vecinos hubieran mandado demoler. Y no sólo los vecinos. Fueron legión, de Zola a Dumas, pasando por Verlaine o Guy de Maupassant, los que escribieron contra la torre que ha pasado a ser el emblema de Francia. De haber tenido potestad para hacerlo, hubieran impedido su construcción. En esa potestad radica la clave de este asunto. Los mismos vecinos que protegen algunos monumentos podrían hacer demoler otros. Y es el propio Consistorio el que construye y destruye su ciudad concediendo sus licencias o permitiendo el deterioro de sus edificios. Que los propietarios se responsabilicen del mantenimiento de lo que construyen es una obligación cívica. Que protejan el valor cultural de sus inmuebles es, de momento, una opción personal desde antes incluso de empezar a levantar el edificio. Una legislación inmovilista que protegiera cualquier construcción mataría las ciudades. No amparar el patrimonio cultural y arrasar los símbolos urbanos es destrozar las capas de historia que conforman la identidad de un lugar.