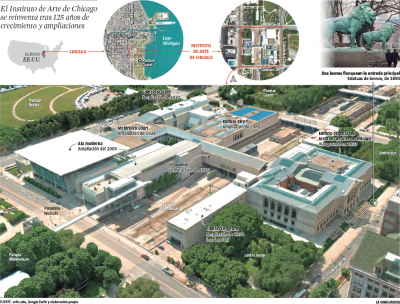Algunas de sus lámparas se venden desde hace más de medio siglo sin que nada delate su edad. En esta época de modas y caducidad programada, sigue reivindicando la nobleza de las cosas bien hechas. A sus 85 años, este pionero del diseño español ha dedicado su vida a idear objetos “que acompañan y no molestan”. En su casa de Barcelona, Miguel Milá abre la puerta vestido con chaqueta y corbata.
¿Todavía se mueve en moto?
Sí. Es mi silla de ruedas, voy más cómodo que andando.
¿Qué opina su familia? Se han cansado de protestar. Yo entiendo que no me ayuda y que debería andar, pero… si tengo que hacer un recado, ahorro tiempo.
Ha vuelto a la casa en la que se crio.
Aquí nos hemos criado decenas de Milá. Las primeras casas las mandó construir mi bisabuela para sus tres hijas. Luego se hicieron más. Todo forma parte de una finca en la que estamos viviendo como privilegiados.
Efectivamente, la suma de casas forma una colonia ajardinada, una isla verde en Esplugas, un municipio colindante al sur de Barcelona. En la verja de la entrada, un cartel advierte: “Cuidado, hay muchos niños”. Y en el interior, tras una vegetación frondosa, la antigua capilla de la finca es hoy un trastero familiar junto al que Miguel Milá (Barcelona, 1931) ha construido su cuarto de herramientas.
Pertenece a una familia aristocrática.
Burguesía alta, diría yo.
Su padre fue conde de Montseny. Pero les inculcó la cultura del esfuerzo.
Nos educamos a partir de una frase suya: “Pensad que vuestro padre no tiene fortuna”. Es decir, “espabila”. Esa ha sido la base de nuestra educación. El privilegio me viene de haber podido vivir muy dignamente haciendo lo que me ha gustado. Disfrutar de lo que haces para ganarte la vida es el mayor lujo. Debes luchar y pagar el precio que sea por hacer lo que más te gusta en el mundo. No hay más oportunidades. Por eso yo diseñé antes de que se llamara diseño a lo que hago y diseñaré cada vez que se me ocurra una idea.
¿Una idea para qué?
Para conseguir mayor bienestar, mayor confort o mayor estética.
Siendo el octavo de nueve hermanos, ¿su educación fue más laxa?
No es lo mismo ser el mayor que el pequeño. Cuando estaba en el colegio me pillaban siempre dibujando y me castigaban por lo que luego ha sido mi vida.
¿Eso le ha servido para educar a sus hijos?
Creo que sí. He procurado respetarlos. Estoy orgulloso de todos: Juan, Gonzalo, Micaela y Lucas. El pequeño pintaba por las paredes… Lucas es grafitero. Empiezan pintando paredes y se convierten en artistas a medida que evolucionan. Ahora tiene muchos encargos. Hacen cosas inverosímiles como una cara inmensa desde un andamio. Yo no sabría. Es un arte.
Se le reconoce como el primer diseñador industrial –junto con André Ricard–, pero siempre se ha considerado un diseñador preindustrial.
Yo veía cosas y pensaba: “Qué pena, si fuera de esta forma funcionaría mejor”. Lo de ser preindustrial es porque apenas había industria en España cuando empecé, en los cincuenta. Siempre he entendido que el diseño debía ayudar y no molestar. No me han interesado los objetos que complican, prefiero los que simplifican, y considero que la estética está por encima de todo.
¿De todo?
Siempre que se cumpla la función. Cuando una cosa es ingeniosa hasta el punto de que la idea es emocionante, la estética ya está conseguida. Es una consecuencia que no puede nunca ser forzada.
Precursor y preindustrial, ¿su trabajo ha sido el de un inventor?
Un poco sí, sin sacarlo de quicio, ¿eh? Me he dedicado a hacer objetos caseros. Y me considero un artesano. Los artesanos inventaron las vajillas y la rueda, cosas indispensables para la vida diaria.
¿Cómo se atrevió a hacer lo que quería cuando la burguesía heredaba la profesión del padre?
Éramos muchos. Creo que mi hermano mayor heredó la profesión de abogado porque a él lo que más le preocupó fue no decepcionar a nuestro padre. Eso es difícil. Además de ser el primero, mi padre, en el lecho de muerte, le dijo: “Sé fiel”. Y eso dibujó su vida. José Luis también fue abogado. Y luego llegamos los diseñadores: Leopoldo –que hizo la moto Impala de Montesa–, Alfonso –el arquitecto del Estadio Olímpico de Barcelona–, y el pequeño, que fue por libre e hizo Química. Es el más hermético. Ahora no está bien y no se queja.
¿La buena educación consiste en no quejarse?
En parte sí.
¿Sus hermanas no estudiaron?
Una fue monja. Supongo que hizo lo que le gustó.
¿Tenía vocación?
Creo que sí, pero como era muy seria y cumplidora no sabes qué pensar. Mis padres estuvieron contentos de que fuera monja.
¿Usted lo estaría con un hijo religioso?
No te lo sé decir. Pero supongo que sí. Tengo tendencia a aceptar la voluntad de mis hijos. No porque sea religioso. No, no. Vamos, lo fui mucho, durante un tiempo. Bueno…, sigo siendo creyente. Me gusta el personaje de Jesucristo, lo considero de izquierdas. Los restos de mi creencia son esos.
Milá cuenta que su hermana monja “era de izquierdas”. A su otra hermana, María Asunción, Totón, la define como “una activista religiosa”. Con 12 hijos.
¿Algo que ver con el Opus?
Nada. Del Opus aquí, gracias a Dios, no hay nada. Mi hermana ha protestado mucho porque en el catecismo se acepta una cierta pena de muerte. No le parecía bien y escribió al Papa.
¿El Papa contestó?
Con muy buena caligrafía. Luego, al llegar a Estados Unidos, lo primero que hizo fue criticar la pena de muerte en el Congreso.
Han sido una familia privilegiada, pero también progresista. ¿Cómo se conjugan esos atributos?
Aprendí a tener ideales influido por mi hermano Alfonso. En una discusión que hubo entre el fiel a mi padre, José Luis, que era el mayor, y Alfonso, me llamó la atención que mi padre dijera: “José Luis, Alfonso tiene razón”. Eso me impactó. Me dio que pensar. Lo que decía mi hermano Alfonso siempre me interesaba.
Empezó a estudiar Arquitectura como él. ¿Por qué lo dejó tras dos años?
No podía con los exámenes y me aburría con los cálculos. Soy una persona de hacer, y allí encerrado no estaba bien. Seguía por miedo a defraudar a mi padre. Hasta que el socio de mi hermano, Federico Correa, me dijo que lo dejara. Reuní el valor y salí de la escuela caminando, sin decir nada a nadie, y sabiendo que no iba a volver. Recuerdo que en la calle respiré. También que fue uno de los días más felices de mi vida.
Tuvo que defraudar a su padre.
Pero no dijo nada. En aquella época ya no era tan estricto. Un poco decepcionado por todo, se había ablandado.
¿Qué le había decepcionado?
Era de derechas y monárquico. Ayudó a los nacionales. Pero creo que si hubiera vivido ahora no sería el hombre de derechas que fue.
¿Por qué?
Porque muchas veces tuvo una actitud progresista. Creo que su pensamiento hubiera evolucionado porque nada lo aferraba al conservadurismo. Recuerdo cosas que me cuesta decir.
¿Las casas esconden secretos?
Una vez reunieron a todos los Milá en el Museo de Historia de Barcelona para que contáramos cosas, pero yo a veces no me atrevo a decir algunas. Indagar entre las de mi padre me parece una falta de respeto. Le guardo admiración.
Se mueven en las altas esferas. ¿Son todos monárquicos?
Sí. Somos monárquicos, pero no cortesanos. Yo no soy de escudos ni de banderas. Por eso todo lo que está pasando en Cataluña me espanta.
¿Cómo lo vive?
Mal. Casi ni te atreves a decirlo. O piensas como ellos, o eres un apestado. Es tremendo y antidemocrático. Cada semana aparece un nuevo disparate. Para decir que están dentro de la ley se han inventado una ley.
¿Por qué cree que tantos políticos demandan ahora la independencia?
Para encubrir la corrupción. Su obsesión es tener la Agencia Tributaria, pero están jugando con fuego. El problema es que la bola cada vez es mayor y cada vez costará más salir. Es tan contradictorio que el presidente de Cataluña –que es un cargo dependiente de Madrid, no un cargo independiente– lidere una facción independentista como si no fuera también el presidente de los que no pensamos así… Oiga, que también es mi presidente. Ha abandonado a la mitad de la población. Se han montado una fiesta mayor que nos ha costado carísima porque todo esto vale mucho dinero. Están metidos en un lío impresionante.
¿Tiene recuerdos de la Guerra Civil?
Infantiles. Todo era misterioso. Mi padre estaba prisionero en el castillo de Montjuïc y le avisaron para que saliera. Se despidió de sus compañeros de celda pensando que lo iban a matar. Estaba esperando el tiro cuando apareció un francés, un capitán de barco que había hecho un canje por un prisionero republicano que luego quiso conocernos. Y lo conocimos. Mi padre se fue en barco a Francia, y mi madre y nosotros nueve lo seguimos en otro barco con un miedo horroroso: todos apretados en el camarote hasta que salimos de la zona republicana. Llegamos a Marsella. De ahí fuimos a Bordighera, en Italia, y de allí, a Sevilla, donde estuvimos más de dos años.
¿Qué recuerda?
Todo bueno. Mis hermanos iban a un colegio en la calle de los Pajaritos. Allí todo tenía un apodo: “Deme una gorda de lentejas”. Ya le digo, tengo memorias de niño. Viví la Guerra Civil de una forma infantil.
¿Conoció una vida distinta?
Conocí una vida de escasez que no había visto. Y esa educación en el reciclaje y el aprovechamiento me enseñó a no desperdiciar. Eso me ha servido mucho. No entiendo el gasto absurdo ni la novedad por la novedad. Y estoy muy orgulloso de tener productos que tienen más de cincuenta años en el mercado. En la película Ocho apellidos catalanes sale una casa con mis lámparas.
Cuando regresaron, su familia se instaló en el paseo de Gracia de Barcelona. En el número 7. En esa calle está también La Pedrera, que su tío Pedro le encargó a Gaudí.
Era primo hermano de mi padre. Pero yo conocí mucho más a mi tía: Rosario Segimón, que me llevaba a los toros. Como la plaza era suya…
¿Qué plaza?
La Monumental. La mandó hacer mi tío porque era muy aficionado a los toros. Era un bon vivant, le gustaban los toros y las mujeres. A mí me caía muy bien. La gente dice que se casó con mi tía por su dinero, porque ella era la viuda de un millonario que se llamaba Guardiola (hucha en catalán). Así que se inventaron una cosa que no me gusta escuchar, pero que tiene su gracia: “No sabemos si Pedro se ha casado con la viuda de Guardiola o con la guardiola de la viuda”.
Por lo menos hizo buen uso del dinero.
Pues sí, tiene mucho mérito levantar un edificio en contra de la sociedad y en contra de su familia que ha supuesto una gran riqueza para Barcelona. Por eso no me gustaba que se metieran con sus cosas. Ellos sabrían, ella también, por qué se casaron. Al fin y al cabo, ella fue la primera que se casó con un millonario.
Eso tenían en común.
Pues sí [risas].
¿Qué relación tenían con La Pedrera? ¿Tenían la sensación de que un familiar había encargado un monumento?
No. Mi padre hablaba de su primo con cariño pero con distancia. Estaba muy lejos de su modo de proceder. Eso hacía que La Pedrera no nos gustara nada. Que la viéramos como un disparate, fea y obra de un loco. Hasta que no entendí el valor que tenía me pareció horrible. Hoy pienso que es la mejor obra de Gaudí junto con la cripta de la Colonia Güell.
Le costó una educación lograr apreciarla y hoy la gente la valora como un monumento querido de la ciudad.
Hoy tienen mayor apertura mental. Eso es fruto del conocimiento, pero también de la publicidad. Te gusta lo que te dicen que tiene que gustarte. Yo, si tuviese capacidad para escribir, haría un libro sobre el valor de mi tío Pedro.
Con todo el talento que hay en su familia –sus hermanos Leopoldo y Alfonso, sus sobrinos Mercedes y Lorenzo–, ¿diría que el más talentoso era su tío Pedro Milá?
Bueno, buena parte de su valor era el esnobismo, el querer ser importante como mecenas, a la manera de Güell o Batlló [clientes de otras casas de Gaudí]. Él también quería estar ahí. Lo que sucede es que ese capricho personal mejoraba las ciudades.
¿Por qué cree que los burgueses actuales han abandonado ese deseo de contribuir a la mejora de su ciudad para hacerse un nombre?
Es difícil calibrar los motivos de cada uno, pero la burguesía de antes no pagaba impuestos. Tenía con qué corresponder y seguramente debía hacerlo.
¿Es un demérito?
No. Simplemente fue así. Al resolverse socialmente esa situación, los burgueses se han convertido en unas personas que no sueltan un duro. Pero está claro que es más justo que todo el mundo pague impuestos.
Con apenas ocho años, Milá “montó” su primera empresa. La llamó Tramo (un acrónimo de Trabajos Molestos), y el negocio residía en cobrar a sus hermanos por limpiarles los zapatos, ir a comprar sellos o a cargar el mechero. “Hice unos carteles anunciando mis servicios y los puse por toda la casa: ‘La agencia Tramo, correo como un gamo’. Cosas así. No tuve mucho éxito porque pagar una peseta por gestión les parecía carísimo”. Luego, cuando empezó a esbozar lámparas en un tiempo en el que los diseñadores montaban sus propias empresas, Milá le puso Tramo a la suya, aunque ya no realizara trabajos molestos.
Toda su vida ha tenido alergia a la novedad.
A la palabra “innovación”. Es en lo que se basa la moda. A mí cambiar lo que funciona me pone nervioso. Costó tanto meter el diseño funcional en nuestras casas que cuando dices que eres diseñador y alguien pregunta “¿de moda?”, piensas que nos han robado la palabra. Ellos tenían una estupenda: modista. Pero se quedaron con la nuestra.
¿Cómo vive la obsolescencia programada, la voluntad de que los aparatos tecnológicos nazcan con una fecha de caducidad?
Es el ideario opuesto al mío. Creo que los coches o los electrodomésticos nacen enfermos porque sus metas son muy inmediatas y precipitadas. El envejecimiento enriquece algunos objetos, algunos materiales nobles, como la madera o la piedra, y a algunas personas. A mí me gusta ver envejecer los objetos.
¿Por qué?
Siempre repito una frase que dijo El Guerra, un torero, cuando le preguntaron: “Maestro, ¿qué es lo clásico?”. Y él contestó: “Aquello que no se puede hacer mejor”. También Alvar Aalto decía que cuando una cosa no es útil, el tiempo la vuelve fea. La moda no puede justificar los cambios en las cosas esenciales. Cuando son útiles y están bien hechas son hermosas, y eso no se acaba nunca. Dicho esto, yo he hecho cosas que no supieron envejecer. No muchas, por suerte, pero alguna.
¿Por qué las hizo?
Seguramente por prisas. Soy un creador más de matices que de revoluciones. Por eso la posmodernidad que todo lo quería cambiar me descolocó. Pensé que debía hacer algo, pero no pude, me quedé parado. Cuando no crees en lo que haces, no haces las cosas bien.
¿La buena materia prima es también la que permite a las personas envejecer bien?
Envejecer bien es potenciar tus valores. Y eso se puede hacer. Las personas que se obsesionan con no envejecer a base de operaciones me dan pena. Ver a una antigua belleza transformada en eso es horrible porque constatas el envejecimiento.
¿Está en contra de la cirugía estética?
No estoy en contra de nada. Pero siempre la he visto fracasar. Es un camino equivocado. Delata una debilidad interior.
¿La austeridad voluntaria es una educación?
En mi casa había dos polos: mi padre y mi madre. Como no era creador, él era más espectacular. Cuando fue presidente de la Diputación hizo construir en el Palacio de la Generalitat el Pati dels Tarongers. Le gustaba el lujo. A mi madre no. Era muy discreta. Por temperamento, familia y educación era austera. Yo, admirando a mi padre, elegí el lado de mi madre.
¿Qué admiraba de él?
Su honestidad. Era el anticorrupto. Cuando se fue dejó las cuentas claras.
¿Ha sido un buen lector?
No. Mi hijo mayor, Juan, es editor en Salamandra. Estudió Filología Inglesa en Estados Unidos y es mucho más intelectual que yo. Yo leo poco. Me gusta conversar y la tertulia, rodearme de gente que me haga pensar.
Ese hijo escribió un artículo sobre usted en el que simplemente explica cómo le enseñó a desmontar un grifo, pieza por pieza, para ponerlo en remojo en vinagre.
Sí, para quitarle la cal.
¿Cómo transmitir hoy esa cultura del mantenimiento?
He tenido la inmensa suerte de que la empresa que produce mis diseños (Santa & Cole) se ha dado cuenta de que el éxito no está en que yo cambie de productos constantemente. Cuando las cosas son buenas se pueden extender en lugar de renovarse. La lámpara Estadio, que hice para mi hermano Alfonso y Federico Correa para el Estadio de Montjuïc, ahora, más de 20 años después de que la diseñara, es la pieza del catálogo que más se vende en el mundo.
Ha sido un diseñador de ferretería: una arandela de goma para sujetar una lámpara, un cordel trenzado de algodón para encenderla. ¿Por qué le gusta trabajar con soluciones económicas?
Porque son las mejores. Siempre he querido vivir al lado de una ferretería. Me inspira lo que venden allí. Hay mucha gente pensando piezas útiles para los demás.
Barcelona tiene por fin un Museo del Diseño. ¿Qué opina de él?
Mal. No me disgusta el edificio, aunque la gente lo llame “la grapadora”. Pero el contenido es un relleno, un desorden. No estoy nada de acuerdo con él porque relaciona diseño y moda, justo lo contrario de lo que yo defiendo. Es más un almacén que un lugar para informar. No le veo el sentido. No han sabido elegir.
¿Cuándo tiene sentido diseñar una lámpara más?
Cuando encuentro la manera de aportar algo. Para innovar, algunos han hecho tenedores que se te escurren, cuchillos que no cortan, cucharas con poca capacidad. Todo eso no me interesa, por eso no he aceptado hacer una cubertería. Y de los platos asimétricos ni hablamos. Son difíciles de guardar, incómodos para comer y no tienen ningún sentido. Creo que en ese ámbito han hecho mucho daño los nuevos cocineros. La complicación no es sofisticación.
¿Cómo vive la Barcelona actual?
Desde que decidieron convertirla en “la millor botiga del mon” (la mejor tienda del mundo) vamos mal. La están destrozando. Se han cargado los barrios. Ya no son micromundos, con lo agradable que eso era. Barcelona hace años que trata mejor a los turistas que a los ciudadanos. Cuando voy a ver a mi hijo Gonzalo, que tiene el estudio en el Born, y veo que ese barrio de mercaderes se ha erigido como la catedral del nacionalismo, siento vergüenza. Cuatro piedras elevadas a historia a partir de un episodio histórico hecho a medida. Siempre digo que igual que el Barça es más que un club, el sentiment catalá es más que un sentiment, es un resentiment.
foto de portada de Vanessa Montero