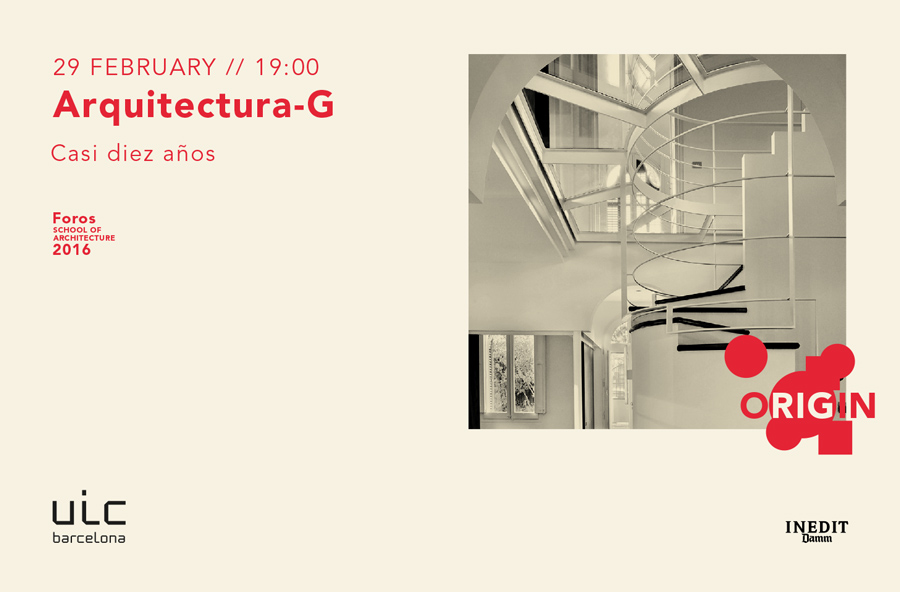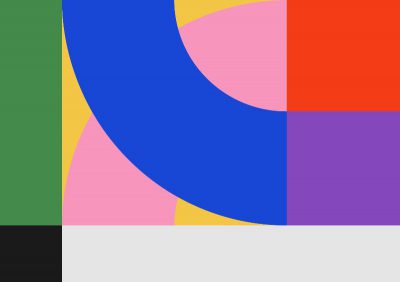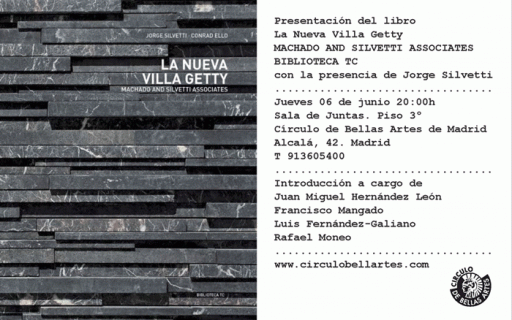Publicado el domingo, 15 de junio del 2014 en EL PERIODICO
Cuando se habla de “humanizar” el urbanismo significa que se quiere eliminar su contenido revolucionarioPublicado el domingo, 15 de junio del 2014 en EL PERIODICO
Cuando se habla de “humanizar” el urbanismo significa que se quiere eliminar su contenido revolucionario
Si me hicieran hacer un resumen muy sintético de la evolución de las teorías urbanísticas con las correspondientes líneas de continuidad y contradicción los últimos 100 años, seguramente acabaría proponiendo una visión muy poco precisa y solo marcaría líneas generales cargadas de dudas. No me atrevería a señalar mucho más que dos momentos que fueron revueltas evidentes que tuvieron, y mantienen aún, los rasgos vivos de la modernidad.
El primer nódulo corresponde al rechazo de los elitismos eclécticos que habían dominado el siglo XIX con los hipócritas sistemas decorativos que ofrecían las diversas academias. Las utopías sociales, el arte urbano, la fe en el progreso industrial, los experimentos socialistas, no tuvieron fuerza suficiente para imponer un urbanismo ni una arquitectura radicalmente nuevos. Las referencias posrománticas fueron sustituidas por el análisis científico de las funciones urbanas y por la valoración mercantil del negocio inmobiliario. Así, hacia los años de la primera guerra mundial se impuso un nuevo léxico urbanístico que denotaba a la vez el racionalismo de las funciones y los trámites especulativos del negocio inmobiliario: estándares, zonificación funcional y económica del territorio, producción en serie, clasificación del tráfico, programas de equipamientos colectivos, medidas de higiene y seguridad, etcétera, todo ello bajo las síntesis de la ciudad funcional, la ville radieuse o las políticas socialdemócratas de vivienda económica.
En paralelo a la evolución de las vanguardias, el urbanismo presenta sus autocríticas desde el mismo momento de nacer. Estas autocríticas se presentan como la defensa de la autenticidad y la continuidad del funcionalismo con dos argumentos ligeramente desviacionistas: evitar el amaneramiento estilístico en que podía caer la simple aplicación de análisis científicos y aprovechar la operación para suavizar -«humanizar», decían- los resultados finales, añadiendo consideraciones positivas sobre las tradiciones históricas, las necesidades colectivas, el talante local.
A lo largo de los primeros años del siglo XX se fue desarrollando esta posición crítica y el léxico predominante giró hacia temas más sociológicos, más políticos incluso, y quizá más preocupados por la estética y los valores de la participación. El léxico fue girando hasta que en los años de la segunda guerra mundial ya era otro: exaltación del valor pintoresco de lo imprevisto, el eco equívoco de la artesanía y la participación, la concepción orgánica de la arquitectura, los valores culturales del paisaje y de la historia. En una frase: el segundo nódulo formado definitivamente a las puertas de una guerra es la propuesta de que la ciudad y la casa no sean solo la traducción ambiental de unas necesidades estadísticamente indiscutibles, sino la presentación de un programa creativo que debe mantener muchas aristas formales y conceptuales en la adaptación a la realidad, unas aristas de las que emanan las revoluciones culturales y los cambios de sistema político.
Advertimos, por tanto, que la posición, digamos, moderna es hoy, más o menos, la del consenso en la fórmula insegura, discreta y conservadora del racionalismo arquitectónico y urbanístico y se justifica como una mejora en la confortabilidad física y espiritual del usuario que se supone más sensible. Una mejora falsa, porque se consigue solo descargando de ideología los esquemas urbanísticos, es decir, reduciendo casi a cero el contenido revolucionario de una plaza, una calle, un barrio por más arraigado que esté.
Una muestra de esta pérdida de contenidos aparece muy clara en los discursos electorales de muchos políticos que defienden los nuevos planes hablando solo de los problemas de gestión y justificándolo todo con el compromiso de una abstracta eficiencia vacía de contenidos o llena de contenidos ignorados. Porque todo el mundo juega con confusiones semánticas. Cuando un ciudadano oye a un técnico o a un político proponer un barrio «activo», un barrio «funcional», un barrio «significativo», no sabe muy bien si habla de una aglomeración circulatoria bien incorporada a una ciudad moderna o de la implantación de un mercado tradicional que centre actividades o que marque un paréntesis de soledad. Y cuando alguien habla de conservar el patrimonio histórico no anuncia ni juzga los posibles desequilibrios económicos y representativos. ¿Es posible -o eficaz- la participación ciudadana en temas que son prácticamente inasequibles por su complejidad técnica?. ¿Alguien recuerda que un centro lo puede ser tanto por su densidad intransitable como por favorecer un descanso de silencio y de aislamiento? ¿Qué significa humanizar un urbanismo? ¿Hacerlo menos racional y más teatral? ¿Volver a los eclecticismos inoperantes del XIX?. ¿Abandonar la fuerza revolucionaria de la ciudad?
Si me hicieran hacer un resumen muy sintético de la evolución de las teorías urbanísticas con las correspondientes líneas de continuidad y contradicción los últimos 100 años, seguramente acabaría proponiendo una visión muy poco precisa y solo marcaría líneas generales cargadas de dudas. No me atrevería a señalar mucho más que dos momentos que fueron revueltas evidentes que tuvieron, y mantienen aún, los rasgos vivos de la modernidad.
El primer nódulo corresponde al rechazo de los elitismos eclécticos que habían dominado el siglo XIX con los hipócritas sistemas decorativos que ofrecían las diversas academias. Las utopías sociales, el arte urbano, la fe en el progreso industrial, los experimentos socialistas, no tuvieron fuerza suficiente para imponer un urbanismo ni una arquitectura radicalmente nuevos. Las referencias posrománticas fueron sustituidas por el análisis científico de las funciones urbanas y por la valoración mercantil del negocio inmobiliario. Así, hacia los años de la primera guerra mundial se impuso un nuevo léxico urbanístico que denotaba a la vez el racionalismo de las funciones y los trámites especulativos del negocio inmobiliario: estándares, zonificación funcional y económica del territorio, producción en serie, clasificación del tráfico, programas de equipamientos colectivos, medidas de higiene y seguridad, etcétera, todo ello bajo las síntesis de la ciudad funcional, la ville radieuse o las políticas socialdemócratas de vivienda económica.
En paralelo a la evolución de las vanguardias, el urbanismo presenta sus autocríticas desde el mismo momento de nacer. Estas autocríticas se presentan como la defensa de la autenticidad y la continuidad del funcionalismo con dos argumentos ligeramente desviacionistas: evitar el amaneramiento estilístico en que podía caer la simple aplicación de análisis científicos y aprovechar la operación para suavizar -«humanizar», decían- los resultados finales, añadiendo consideraciones positivas sobre las tradiciones históricas, las necesidades colectivas, el talante local.
A lo largo de los primeros años del siglo XX se fue desarrollando esta posición crítica y el léxico predominante giró hacia temas más sociológicos, más políticos incluso, y quizá más preocupados por la estética y los valores de la participación. El léxico fue girando hasta que en los años de la segunda guerra mundial ya era otro: exaltación del valor pintoresco de lo imprevisto, el eco equívoco de la artesanía y la participación, la concepción orgánica de la arquitectura, los valores culturales del paisaje y de la historia. En una frase: el segundo nódulo formado definitivamente a las puertas de una guerra es la propuesta de que la ciudad y la casa no sean solo la traducción ambiental de unas necesidades estadísticamente indiscutibles, sino la presentación de un programa creativo que debe mantener muchas aristas formales y conceptuales en la adaptación a la realidad, unas aristas de las que emanan las revoluciones culturales y los cambios de sistema político.
Advertimos, por tanto, que la posición, digamos, moderna es hoy, más o menos, la del consenso en la fórmula insegura, discreta y conservadora del racionalismo arquitectónico y urbanístico y se justifica como una mejora en la confortabilidad física y espiritual del usuario que se supone más sensible. Una mejora falsa, porque se consigue solo descargando de ideología los esquemas urbanísticos, es decir, reduciendo casi a cero el contenido revolucionario de una plaza, una calle, un barrio por más arraigado que esté.
Una muestra de esta pérdida de contenidos aparece muy clara en los discursos electorales de muchos políticos que defienden los nuevos planes hablando solo de los problemas de gestión y justificándolo todo con el compromiso de una abstracta eficiencia vacía de contenidos o llena de contenidos ignorados. Porque todo el mundo juega con confusiones semánticas. Cuando un ciudadano oye a un técnico o a un político proponer un barrio «activo», un barrio «funcional», un barrio «significativo», no sabe muy bien si habla de una aglomeración circulatoria bien incorporada a una ciudad moderna o de la implantación de un mercado tradicional que centre actividades o que marque un paréntesis de soledad. Y cuando alguien habla de conservar el patrimonio histórico no anuncia ni juzga los posibles desequilibrios económicos y representativos. ¿Es posible -o eficaz- la participación ciudadana en temas que son prácticamente inasequibles por su complejidad técnica?. ¿Alguien recuerda que un centro lo puede ser tanto por su densidad intransitable como por favorecer un descanso de silencio y de aislamiento? ¿Qué significa humanizar un urbanismo? ¿Hacerlo menos racional y más teatral? ¿Volver a los eclecticismos inoperantes del XIX?. ¿Abandonar la fuerza revolucionaria de la ciudad?